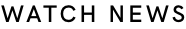El 9 de agosto se conmemora el Día Mundial establecido por las Naciones Unidas, que también se centra en la protección del medio ambiente. En Perú, las comunidades Mashco Piro son los guardianes invisibles de la Amazonía, ahora en riesgo por la actividad minera.
8 de agosto 2025.- Una concentración sin precedentes de biodiversidad se encuentra en los territorios habitados por pueblos indígenas, que hoy en día suman más de 470 millones en todo el mundo, distribuidos en aproximadamente 90 países. Entre los objetivos del Día Mundial de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra cada 9 de agosto por decreto de las Naciones Unidas, y cuyo tema de este año es «Pueblos Indígenas e Inteligencia Artificial: Defendiendo los Derechos, Forjando el Futuro», se encuentra la protección del medio ambiente, incluyendo el uso de las experiencias de los pueblos indígenas para abordar la conservación de la biodiversidad y los impactos del cambio climático.
Comunidades en Perú
En los últimos meses, las comunidades Mashco Piro, un pueblo indígena que habita en regiones remotas de la selva amazónica peruana, han sido avistadas a lo largo de los ríos Las Piedras y Alto Madre de Dios, en el corazón de la Amazonía. Decidieron vivir al margen del mundo moderno para preservar su identidad, sus conocimientos y un equilibrio cultural y ambiental extremadamente delicado. Sus desplazamientos fueron reportados por FENAMAD (Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes), una organización que representa a los pueblos indígenas activos en esas regiones. Los Mashco Piro forman parte de los Piaci, un acrónimo utilizado para identificar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en primer contacto. Y el primer contacto, a menudo accidental e indeseado, puede resultar devastador, tanto por los riesgos para la salud como por el choque cultural.

La fragilidad de los pueblos indígenas
Perú reconoce formalmente la existencia de al menos 25 pueblos en esta condición y, desde 2006, ha establecido el derecho a la no injerencia, acompañado de la creación de reservas territoriales específicas. Estas incluyen las Reservas Mashco Piro, Madre de Dios, Isconahua y Kugapakori-Nahua-Nanti. Sin embargo, hasta la fecha, solo cinco reservas han sido reconocidas oficialmente de 25 solicitudes, lo que revela una debilidad estructural en la protección de estos pueblos.
A nivel nacional, AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana) ha denunciado reiteradamente las demoras del Estado peruano en establecer nuevas reservas y ha alertado sobre iniciativas legislativas que podrían debilitar las protecciones existentes. Los Mashco Piro, en particular, respondieron con gritos y flechas ante la llegada de madereros y mineros: una respuesta defensiva desarrollada tras la violencia, la esclavitud y las enfermedades que padecieron durante las últimas décadas. Hoy en día, se desplazan estacionalmente a lo largo de los ríos, viviendo de la caza, la pesca y la recolección, y manteniendo una relación armoniosa y no extractiva con el medio ambiente.
El peligro de las actividades mineras
Pero las propias actividades extractivas representan una de las principales amenazas: Aidesep ha denunciado reiteradamente la imposición de proyectos ambientales, como el programa internacional REDD+ para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación, implementados sin consultar a las comunidades indígenas. Las poblaciones locales han enfatizado repetidamente cómo los intereses económicos y la colonización ambiental se esconden tras la retórica de la «conservación».
«Los pueblos aislados no pueden firmar acuerdos ni expresar su consentimiento. Y es precisamente por eso que deben ser protegidos con mayor rigor», afirmó Aidesep en una declaración de 2024. Un claro ejemplo es la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, diseñada para proteger a los pueblos Remo, Mayoruna y Kapanawa: su establecimiento, largamente esperado durante casi veinte años, se ha pospuesto continuamente, exponiendo a estas comunidades a enormes riesgos sanitarios y culturales.
La amenaza de los influencers
Junto a las amenazas históricas e institucionales, ha surgido una nueva, nacida de la modernidad digital: el exotismo 2.0. Hoy en día, la curiosidad por los pueblos no contactados se ha trasladado a las redes sociales, donde videos, fotos y publicaciones sobre «avistamientos» se viralizan. Algunos influencers incluso buscan el contacto directo, convirtiendo los encuentros con pueblos indígenas en un espectáculo para sus seguidores. ONG como Survival International han definido estas prácticas como una amenaza nueva y creciente, instando explícitamente a abstenerse de compartir imágenes o videos que violen el derecho a la invisibilidad.
El riesgo está alimentando una «búsqueda del tesoro» etnográfica, basada únicamente en la lógica consumista. Cualquier contacto no deseado puede ser una tragedia. Estos pueblos carecen de defensas inmunitarias contra virus comunes, y una simple gripe puede convertirse en una epidemia letal. Pero el daño no se limita a la salud: cualquier interferencia puede causar el colapso irreversible de un equilibrio cultural milenario.
El reto actual es combinar la protección de los derechos humanos con una visión de la naturaleza que ya no debe ser explotada, sino compartida. Reconocer el derecho al aislamiento significa elegir escuchar, respetar y proteger. Es una barrera contra la uniformidad cultural, un acto de responsabilidad colectiva hacia una humanidad diversa pero no distante, portadora de un conocimiento que merece existir, incluso en silencio.
MATTEO FRASCADORE